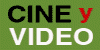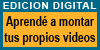|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
VAMPIROS Estados Unidos, 1998 |
|
|
Jack Crow es un destructor de vampiros. Y Vadek es el primer vampiro registrado por las crónicas eclesiales –la Iglesia es quien tiene la posta aquí– y vaga por el mundo desde el siglo XIV. Pero esto no se sabe desde el vamos. Una de las vigas maestras de Vampiros es un extraordinario manejo de los tiempos. La calidad de la información es alta: casi todos los datos acerca de la naturaleza de los vampiros, de los destructores y de la situación hacen a un todo coherente. Su cantidad responde a la más sabia dosificación. No es el primer film armado como un rompecabezas, pero es uno de los pocos en los que cada una de las piezas encastra con las otras sin dejar resquicios. Carpenter se apropió de ciertas leyes proverbiales del mito ("los vampiros sólo mueren cuando se les perfora el corazón con una estaca de madera", "los vampiros se tuestan bajo el sol"... ) y descartó otras ("los vampiros huyen de las cruces y los ajos", por ejemplo). Hay un cardenal que atesora –y amarroca, ¿cuándo no?– ciertos datos esenciales acerca de los vampiros. Pero no actúa solo, y aquí Carpenter es rigurosamente realista: es un hombre del Vaticano. El Vaticano, precisamente (y con exquisita sutileza, no esperen planos generales de su famosa piazza), aparece como el financista de la cruzada contra los muertos vivos. Y al mismo tiempo... como el culpable de la llegada al mundo de los freaks. Hay una reelaboración de otro mito, el del exorcismo, que sirve para explicitar el asunto. No demasiado –que no estamos hablando de una ciencia exacta, ¡voto a Max Schreck!– ni de un solo saque. Sí con dirección. Todo tiende a hacer foco sobre un par de obsesiones que, como los vampiros, vinieron un día para quedarse: el pánico frente a la muerte y la arcaica –no por eso menos vigente– idea de la carne escindida del alma (o del espíritu, o de la mente). Jack es el brazo armado. Claro que también piensa, y se toma la cruzada como un reto personal, pero eso se sabrá después (en parte durante los pocos tramos rutinarios que ofrece el relato). Lo primero que se sabe, lo primero que se ve, es cómo se las rebusca su abigarrada legión de cowboys para exterminar la plaga. Una carnicería muy bien filmada, cuya fría crudeza ya empieza a despegar a Vampiros del montón. La mayor crudeza, empero, no la aporta la violencia sino el espeluznante estado de transición que se cierne sobre algunos de los personajes. Una ramera, Katrina, será mordida en la yugular. Las pocas horas de mortal que le quedan por delante la convertirán en el terreno de una batalla desgarradora. Combatirá como humana a los vampiros (entregando información que sólo puede conocerse en su singular estado) y, al mismo tiempo, se irá aproximando irreversiblemente, muy a su pesar, a la condición de Nosferatu. Katrina está en poder de los destructores, y aunque no lo sabe, estos ya tienen decidido eliminarla cuando deje de serles útil. Carpenter dirige al público como muy pocos directores de terror: lo atormenta con el sufrimiento de Katrina, pero lo sacude aun más con esa certeza oscura, inapelable, que ella no alcanza a imaginar. Habrá otros humanos en tránsito. Uno de ellos, decidido a morir como vampiro una vez consumada la transformación, pide una tregua hasta la noche. Dualidad sublime, trágica, sellada por una dignidad terminal francamente perturbadora. El presente de Vampiros es tan candente que uno deja de intentar adivinar "qué es lo qué vendrá" mucho antes de que se enciendan las luces. Su puesta actoral es asombrosa. No se diría que ofrece grandes interpretaciones, pero sí memorables máscaras. Todas comparten un cielo plagado de nubes ominosas, entre las que se filtran los salvadores –léase: mortíferos– rayos del sol. Y una soberbia fotografía en alto contraste se ocupa de que en los días nunca dejen de acechar las sombras siniestras de las noches. Guillermo Ravaschino |