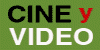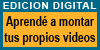|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
EL PRIMER
DIA DEL RESTO DE NUESTRAS VIDAS Francia, 2008 |
|
|
|
Además, muchas de las situaciones y personajes de la película son una vuelta de tuerca sobre su anterior Reyes y reina (nuevamente la enfermedad en una figura paterna, Mathieu Amalric haciendo de hombre emocional y económicamente en problemas, Jean-Paul Roussellion interpretando a su padre –ambos con el mismo apellido que en el film anterior: Vuillard– y vínculos familiares capaces de suscitar amores ciegos y odios inquebrantables). Claro que la suma de personajes y el formato de cuento navideño, sostenidos por la originalidad creativa del director y co-guionista, hacen que Un conte de Noël no recuerde a Reyes y reina más que por su estilo y actores. Pero las marcas autorales están por todos lados, y Desplechin se va transformando en uno de esos directores cuyos films se reconocen al ver apenas un par de escenas (como sucede con los de su admirado Hitchcock, que aquí, como en el documental L’Aimée, es homenajeado vía Vértigo). La película comienza con el funeral del niño Joseph, primerizo de la familia Vuillard, a quien su padre Abel despide con alegría en el entierro, dado que considera que lo ha refundado como persona: en efecto, Abel siente que ha vuelto a nacer. Semejante mirada sobre la muerte prematura de un hijo nos prepara para la seguidilla de complejos lazos familiares y sentimientos sorprendentes que esta numerosa familia deparará al espectador en las dos horas y media que dura el film. Acto seguido, una secuencia de animación precaria (digamos, infantil) nos relata la serie de eventos que rodearon la trágica muerte de Joseph. Hijo de Abel y Junon, el difunto tenía una hermanita llamaba Elizabeth. Cuando sus padres se enteraron de que estaba gravemente enfermo, decidieron tomar una medida desesperada que marcaría a fuego a la familia: tener otro hijo con la esperanza de que sea “compatible” con Joseph y permitiera la operación que salvase su vida. La suerte no acompañó y Henri nació defraudando las expectativas. Joseph falleció y al poco tiempo Junon dio a luz a otro hijo, Ivan. Muchos años después, la familia se encuentra dividida por el odio irrefrenable y misterioso de Elizabeth hacia Henri. Habiendo logrado marginarlo parcialmente de la familia, Elizabeth debe lidiar ahora con los problemas psicológicos de su propio hijo, Paul. Contar más sería un pecado, ya que el brillo de la narración también está en la manera en que organiza y otorga credibilidad a los conflictos que plantea y las subtramas que desarrolla. Digamos, sí, que los Vuillard se reúnen para pasar la Navidad en familia después de mucho tiempo, motivados por la noticia de que la madre ha contraído una enfermedad similar a la que dio muerte a su primer hijo... y debe encontrar nuevamente donantes compatibles entre sus familiares. Esta será la primera de las múltiples repeticiones que simétricamente empujarán el relato de El primer día del resto de nuestras vidas. Por más complicada que resulte la historia, Desplechin logra desplegarla con eficacia en unos pocos días, antes y después de Nochebuena, y en unos pocos lugares, con centro en la casa de los Vuillard. El montaje armoniza los diferentes puntos de vista (valiéndose de relatos epistolares, diálogos directamente dirigidos al espectador y voces en off de los diferentes protagonistas) y entrelaza veloces flashbacks que emulan recuerdos fragmentados. El director sabe como marcar el ritmo de cada secuencia, y conjuga aceitadamente el vértigo y la calma según lo requieran las escenas. La cinefilia del guión nunca interrumpe el desarrollo dramático ni distrae innecesariamente. La excelente dirección de actores (como el casting en sí mismo) es otra marca de fábrica. Resta saber si hasta aquí llega la capacidad del director, o si podemos esperar de sus próximos films una puesta en escena más trabajada desde lo simbólico (los diálogos, filosos y certeros, nunca desentonan, pero a veces roban demasiado protagonismo a las imágenes), y si la velocidad y el barroquismo de sus relatos puede hacer lugar para una emoción más visceral, característica fundamental del melodrama, que en sus películas aparece atenuada tal vez por la modernidad del acercamiento, o acaso por la dificultad del director para trabajar un material que se sospecha muy personal, sin la precavida distancia de su mirada. Ramiro Villani |