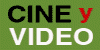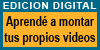|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
EL EXTRANJERO LOCO Francia, 1998 |
|
|
En un gitano viejo, gritón y borrachín Stéphane encuentra a su primer interlocutor. Claro que no conoce una palabra del rumano, ni el anciano del francés, pero aun así cada uno hablará su idioma, como si pudieran entenderse por encima, y aun en contra, de las palabras. Es curioso, movilizador: al principio la situación suena extraña, hasta ridícula, pero con el correr de los minutos se impone con naturalidad. Es que El extranjero loco, como el cine, apuesta por un lenguaje que trasciende lo textual. Y lo hace con una espontaneidad asombrosa, lo que constituye uno de sus mayores méritos. Stéphane también es espontáneo. Generoso, sin planes en la mente, como un chico, y esta otra cualidad se tiende como un puente hacia esos gitanos impulsivos, malhablados, endiabladamente festivos (no hay tragedia que no sea buena excusa para que todos se pongan a bailar), entre los que se quedará a vivir. La textura del film de Tony Gatlif (último de una trilogía dedicada a los gitanos) es la de un documental. Más allá del francés y una de las gitanas, no hay actores en el elenco. Por eso la alegría empecinada y loca de esas gentes fluye. Y los rituales más inopinados para la cultura occidental discurren graciosa, sugestivamente. Verlos enterrar a sus muertos (derramando vodka y bailoteando sobre la tumba), danzar (esas mujeres que parecen odaliscas naturales, mágicas) o simplemente maldecir al viento, lo que incluye todo el abanico de expresiones "irreproducibles", es mucho más que una excursión didáctica. Implica contagiarse. El espectador, de hecho, es invitado a un viaje similar al de Stéphane. Hay momentos fuertes, emotivos de modo más o menos convencional, como los embates amorosos que unirán al galo con una de sus anfitrionas, o la explosión violenta, algo forzada, hacia el final. Pero hay otros que le deben todo a una emoción más rara: se dejan ver en un sentido hondo. Y no se desea que suceda tal o cual cosa sino que esas personas, sus costumbres y sus cosas simplemente se limiten a estar ahí, a ser así, a seguir vibrando sobre la pantalla. Guillermo Ravaschino |