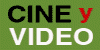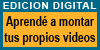|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
VALENTIN Argentina-Holanda, 2002 |
|
|
|
Diálogos o escenas enteras improvisadas en bares o lugares muy porteños, la cámara en mano algo “desprolija” que retrata a una galería de personajes inconfundibles –generalmente desamparados, verborrágicos y solitarios– interpretados por actores recurrentes en sus películas (Carlos Roffe, Mirtha Busnelli, Mario Paolucci), pinceladas de humor y nostalgia al por mayor, y cierta intuición (falta de guión, rapidez) con la que parece manejarse Agresti a la hora de filmar, son sellos reconocibles en la obra de este director. Sin embargo, y a pesar de la personalidad que aportan a sus creaciones, estos rasgos no siempre le juegan a favor, o mejor dicho, no siempre juegan a favor del film y, por ende, del espectador a quien están destinados. Pero allí están, inconfundibles, como la marca indeleble del cineasta que los ideó. No faltan ejemplos en ambos sentidos –bueno y malo–. En Buenos Aires viceversa (1996), estos recursos se congeniaban para conformar un relato atractivo, sólido y emotivo de la ciudad y sus habitantes fragmentados, perdidos. En Una noche con Sabrina Love (2000), en cambio, los mismos recursos –junto a varias otras fallas– hicieron del relato algo burdo, inconsistente e insoportable la mayor parte del tiempo. Afortunadamente, la nueva película de Agresti (ya estrenada en España y en el último Festival de Mar del Plata) está más cerca de Buenos Aires... que de Una noche... Pero sus logros, esta vez, transitan por otros caminos. De hecho, Valentín conserva el trazo de su director, por supuesto, pero también se diferencia bastante de sus antecesoras. En principio, es un relato mucho más clásico. Y se nota en la narración el soporte de un guión elaborado con tiempo y dedicación. También hay esmero en la puesta en escena, ya que la historia transcurre en los años ‘60 y esta década se reconstruye a través del vestuario, los decorados, la música, algunos objetos y hechos históricos. Aunque el fuerte del film siguen siendo los personajes (y los actores) y esa compleja trama de relaciones –familiares y amorosas, en este caso– que los une. Valentín es el nombre del protagonista (excelente Rodrigo Noya), un chico de ocho años que relata algunos episodios de su vida como hijo casi abandonado por sus padres y criado por su abuela (Carmen Maura, irreconocible y tan acertada como siempre); sus gustos, su sufrimiento y sus anhelos. El film nunca abandona su punto de vista, el cual es muy particular. Y no me refiero a la visión deformada por los gruesos anteojos que usa el pequeño. Aunque es verdad que sus ojos bizcos y sus lentes “culo de botella” pueden funcionar como metáfora del mundo que construye para sí mismo: a veces tan lejano de la realidad, la mayoría de las veces tanto más claro, sensato y adulto que el de quienes lo rodean. Por otro lado, Valentín no sólo mira sino que comenta todo el tiempo lo que ve. El es el centro de la narración y su voz en off invade todas las imágenes. Desde el comienzo, con su verborragia nos informa de varios hechos importantes de su pasado más cercano (quién es su padre, cómo son las novias que le presenta, con quién vive desde que su tía huyó de la casa y se murió su abuelo, etc., etc.), al mismo tiempo que el film los ilustra cual cuadros de historieta. Estas imágenes no tienen una función dramática, simplemente nos sitúan en el presente de Valentín, preparándonos para lo que va a venir. Y lo que va a venir tiene que ver con los personajes que rodean (conviven, hieren, abandonan, aman) a este niño-grande. Esas criaturas que, más allá de temas y formas, se revelan, una vez más, tan agrestianas como siempre. La abuela quejosa pero amable, un papá ausente, afectivamente torpe y algo violento (Agresti interviniendo como actor), un tío (Jean Pierre Noher) del interior que sólo está de paso, la nueva novia de su padre (Julieta Cardinali), también pasajera pero que cambiará el rumbo de las cosas, un médico que se involucra con la familia (Carlos Roffe) y un vecino muy particular. Como en Buenos Aires viceversa, aunque con una estructura muy diferente, en Valentín las situaciones también se van planteando por parejas: el chico con la abuela, el chico con el amigo, el chico con el papá o con el tío, el chico con la novia. Pero la historia de “Valen” con Rufo (Mex Urtizberea), este bohemio con alma de niño que compartirá los juegos de astronauta, las charlas sobre “minas” o la magia de un piano y hasta una copa de whisky, merece una mención aparte. Cercana a la pareja del “Bocha” (Nazareno Casero) y Daniela (Vera Fogwill) de Buenos Aires..., quienes paseaban sus soledades por una ciudad que les era ajena, escena tras escena la amistad entre los dos hombres se vuelve entrañable. Valentín –el film, el niño– nunca pierde el humor. Por “inocente” o por “demasiado madura” para un chico de su edad, su mirada sobre la vida y sobre las situaciones que le toca atravesar produce gracia, emoción e, inevitablemente, identificación en el espectador. Desencantado, triste o feliz, el pequeño siempre tiene un plan para salvarse o salvar a sus seres queridos: como cuando quiere que Leticia se convierta en su mamá, o cuando su abuela se enferma y debe conseguir un médico. Aferrarse a su optimismo le permite creer, por ejemplo, que el hombre llegará a la luna tanto como encontrar su vocación como escritor o inventarse una nueva familia. La película es liviana, graciosa, conmovedora y, sobre todo, está bien contada. Pero no es perfecta. Hay un par de escenas forzadas, que podrían haberse omitido, como la que introduce el dato de época de la muerte del “Che“ Guevara (el cura en la iglesia a la que asiste Valentín con su tío) o la que explica el abandono de la madre (un desconocido en un bar le cuenta la verdad al chico). Es que Valentín es, finalmente, una película amable. Con su protagonista (después de todo, Agresti confesó que se trataba de su propia historia en muchos sentidos) y con el espectador (que esperaba un final esperanzador para Valentín). Yvonne Yolis |