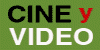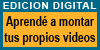|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
UNA VIDA
ILUMINADA Estados Unidos, 2005 |
|
|
|
Pero antes de que esto suceda, tenemos a Jonathan junto al lecho de su abuela, quien antes de morir le entrega una foto de su marido muerto años atrás: al dorso, un lugar, una fecha y el nombre de una mujer. Acto seguido, lejos de allí, en Odessa, Ucrania, una familia cena y discute como casi todas las familias del mundo. El abuelo y Alex, el hijo mayor, son enviados a recibir a un turista judío-norteamericano que paga en dólares para visitar el pueblo en el que vivieron sus ancestros, que en eso consiste el negocio familiar. El americano es, desde luego, Jonathan, que sube aterrado al pequeño auto conducido por el abuelo, que dice ser ciego, junto a su “perra” guía de nombre Sammy Davis Junior Junior (sí, dos veces Junior) y un muchacho que debe tener su edad, alto y rubio, vestido como un negro del Bronx en los ochenta. Así comienza un viaje para encontrar el pueblo que no figura en los mapas, donde vivía la mujer que salvó de los nazis al abuelo de Jonathan. Para su debut como director, el actor Schreiber (Scream, El embajador del miedo) no se privó de buscar inspiración en uno de sus favoritos, y es por eso que el espíritu de Emir Kusturica sobrevuela el film en el absurdo, en el súbito cambio de registro dramático, en una inevitable sensación de nostalgia potenciada con el uso de la música como comentario. De todos modos, no hay que restarle méritos (propios): el bueno de Liev eligió adaptar una novela prestigiosa (“Everything is illuminated”, de Jonathan Safran Foer) y, según dicen los que pudieron leerla, difícil de filmar; y con un elenco de desconocidos europeos del Este, aunque encabezados por Elijah Wood (entregado al cine independiente para sacudirse el fantasma de Frodo), que tiene, por lejos, el personaje más unidimensional de la película. Su contracara y mayor hallazgo es, sin duda, el personaje de Alex (interpretado por el cantante punk Eugene Hutz). Su inglés colorido, aprendido e inventado sobre la marcha, se comprende aun si no se captan las sutilezas del idioma. Los mejores momentos están a su cargo, en diálogos donde él “filtra” para el cliente los comentarios ácidos del abuelo, mientras manifiesta su amor por su versión libre de la cultura norteamericana. En la última media hora el film decae, con la inclusión de una especie de realismo mágico ucraniano, un campo de girasoles y la abuelita de postal esperando en la puerta de la casa... y demasiadas preguntas que quedan sin respuesta. Pero incluso en estas escenas finales, se intuye en Una vida iluminada la densidad propia de la literatura, y una riqueza a la que muchos de los guiones que llegan a la pantalla grande no suelen siquiera acercarse. María José Molteno |