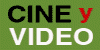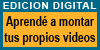|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
EL TIEMPO
RECOBRADO Francia-Italia-Portugal, 1999 |
|
|
El film de Raúl Ruiz (chileno, radicado en Francia desde mediados de los '70) empieza con un viejo Proust regulgitando recuerdos y revisando fotos en su lecho de muerte. Corre la década del veinte. En esas fotos están algunas de las criaturas del pasado que poblarán las casi tres horas de proyección que nos quedan por delante. No son dos ni tres sino unos diez personajes centrales, todos ellos muy paquetes, algunos más hechos, otros más derechos, otros algo descangayados. Durante unos treinta minutos, la música y los travellings (la cámara no dejará ya de trasladarse en derredor de unos y otros), pero también las miradas y los pausados movimientos de los personajes, envuelven a las acciones en una atmósfera de evocación y ensoñación que las fija cabalmente en el ayer. La sensación de pérdida que de ello se desprende ha de quedar, al cabo, entre las pocas emociones que depara esta película. El propio Proust (Marcello Mazzarella, que tiene algo del escritor pero también de Peter Sellers) oficia como narrador, aunque no es mucho lo que narra; cabe agradecerle a Ruiz que no haya caído en el horrendo truco de transcribir textualmente largos párrafos de una novela para hacerlos funcionar en off. El problema es que ninguno de los personajes tiene mayor desarrollo o movimiento, lo que habida cuenta de la duración del film debería considerarse cuanto menos pecaminoso. El elenco en general está muy bien. Exceptuando a John Malkovich, que subraya insoportablemente las extravagancias del barón Charlus, todos los demás parecen aristócratas de carne y hueso. Y la escenografía es tan despampanante como cabía imaginar. No cuesta, pues, sentirse parte de los eventos en medio de los cuales nos instala el film, que se parece a un pase libre para participar de todos esos rituales en los que nuestros aristócratas se encuentran y reencuentran a lo largo de los meses y los años. La ocasión puede ser una fiesta, una tertulia o una nada sencilla reunión social; el ámbito puede ser el de un hotel, un restaurant, una mansión o un cementerio. Lo que cuesta en cualquier caso es soportar esos rituales, ya que la primera fiesta es prácticamente idéntica a la última... y esta burguesía es aplastantemente pretenciosa, opaca, superficial. Entre Chopin, Schubert y Beethoven (a los que nunca diferencian), medidas de armagnac, canapés de caviar y apellidos que suenan como arpegios, la frivolidad de estas gentes se va convirtiendo fatalmente en la de la película. Los primeros minutos son los que mejor funcionan, en parte porque allí desfilan ciertos temas inquietantes. La identidad, el amor, los peculiares vaivenes que registran con el paso del tiempo. También puede agradecerse la decisión de casting que juntó a las dos francesas más bellamente lánguidas de dos generaciones, Catherine Deneuve y Emmanuelle Beart, y las puso a hacer de madre e hija. Pero los temas no pasan del esbozo (de algún modo, literario) y se diluyen en las aguas de las conversaciones de salón, en las que todas las voces se funden en una monocorde, interminable –y más temprano que tarde indigerible– plática burguesa. Que en todo caso parece honrar a uno, y sólo uno, entre los múltiples oficios que se le atribuyen a Proust: el de cronista de chismes y de modas. El poeta (entre otras cosas) Juan Gelman gustaba proclamar que cada vez que encontraba una "maquinita" para escribir versos, la rompía y empezaba a buscar una nueva. Ruiz hace lo inverso con los dos recursos formales que saltan a la vista aquí. Me refiero a los mentados travellings y a un costoso juego escenográfico que acentúa el efecto de perspectiva mediante desplazamientos de ciertas partes del escenario respecto de las otras, o mediante la presencia de objetos gigantes (como un reloj de arena) en el plano más próximo a la cámara. Nobles al principio, estos recursos se reiteran tanto que empalagan antes de que el film promedie. Sin embargo, lo acompasan indiscriminadamente hasta el final. Guillermo Ravaschino |