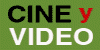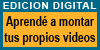|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
SER Y
TENER Francia, 2002 |
|
|
|
Ser y tener comienza temprano con el contrapunto de un afuera áspero –vacas arriadas por hombres y mujeres en medio de una tormenta de nieve– y el interior extático de un aula vacía. O mejor, con una camioneta cargada de niños semidormidos que avanza rauda por caminos escarchados y dos tortugas que se arrastran perezosas dentro de la clase buscando refugio antes de la llegada de los más pequeños. Aunque, ¿quién podría asegurar que las tortugas son perezosas? Nicolas Philibert, para quien el tiempo más que una carrera de velocidades es la respiración pausada y hasta morosa del crecimiento, seguramente que no. El esfuerzo de haber visitado más de cien escuelas de este tipo –establecimientos de un aula única en donde se enseñan todos los niveles– no fue en vano ya que el realizador dio, sin lugar a dudas, con el "laboratorio" ideal: un espacio amplio y luminoso en donde se pudo prescindir del empleo de luz artificial, un número reducido de alumnos –no más de quince– para posibilitar la fácil identificación de cada uno de ellos, un rango amplio de edades –desde infantes de guardería hasta niños que están por pasar al secundario– y un hombre de unos 55 años que luego de haber trabajado nada menos que 35 se halla al borde del retiro: "Monsieur López". Si bien el film no descansa exclusivamente en la figura de este educador, la verdad es que su autoritarismo púdico de monje zen da a la construcción un aura de singular sutileza. Como en tantos films en los que no se trabaja con actores (Robert Bresson lo sabía bien) el efecto de realismo es, valga la redundancia, mucho más verdadero. Más aun tratándose de niños, entre los cuales los más chicos, como bien reconoce Philibert, seguramente nunca hayan entendido de qué se trataba todo aquello. Sin embargo la cámara no se abusa de esta fragilidad sino que, muy por el contrario, mantiene una distancia prudente, sobria, incluso en los momentos de dramatismo en que los chicos confiesan alguno de sus problemas personales. El montaje alterno que intercala exteriores con interiores de clase brinda al espectador el recreo que también los niños necesitan. Los dictados con sus abismos entre palabra y palabra, la tensión de la muñeca al trazar una primera letra que poco se parece a su modelo, el silencio infinito de la respuesta ignorada que exige el maestro no siempre remiten a los días más felices de la infancia. Arboles enfundados en nieve, vacas que miran fijo a cámara, cocinas estrechas en donde los padres, las más de las veces inútilmente, intentan ayudar a sus hijos en la tarea escolar son el contrapunto ideal para lograr una pintura justa de este pueblo de montaña. No hay televisión, radio, diarios, ni nada durante los 104 minutos de película que conecte con algo más allá de las cadenas de piedra. A nadie parecería importarle realmente lo que pudiera suceder en otra parte. Y las vacaciones, como dicen los niños, ¿por qué tendrían que ser mejor en Tahití? A medida que se acerca el final del film, y de las clases, se instala el verano y con él todo se vuelve más exterior, más desaprendido: ventanas abiertas, lecciones al aire libre, una excursión... Parecería que el maestro supiera bien cómo prepararse para la despedida. Y llega el último día y la hora de dejarlos ir, como en toda enseñanza que se jacte de saludable; y Monsieur López no necesita soplar hacia adentro para que a todos nos quede claro que está triste. Débora Vázquez |