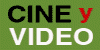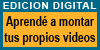|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
ROMA Argentina-España, 2003 |
|
|
En la filmografía del argentino Adolfo Aristarain hay unos cuantos tópicos que se reiteran; entre ellos, la búsqueda constante de los personajes, que procuran hallar “su lugar en el mundo”, hallarse. Con aquella película llamada justamente Un lugar en el mundo (1992), el director inicia su propio peregrinaje: el real, concreto, que lo lleva de la Argentina a España y viceversa para vivir y para filmar, sumando experiencias, actores, lugares y temáticas diferentes; y otro, que tiene más que ver con el estilo, que desemboca en un cambio rotundo en su estética cinematográfica. Cuando hace dos años Ariel Leites comentó en estas páginas el estreno de Lugares comunes (2002), estableció concisa y esquemáticamente que la primera parte de la obra de Aristarain está más abocada a la relectura de los géneros del cine clásico estadounidense (La parte del león, Ultimos días de la víctima, La ley de la frontera), y la segunda etapa se vuelca hacia relatos de carácter intimista, narraciones sustentadas básicamente en la palabra, como Martín (Hache) (1997), la propia Lugares... y, ahora, Roma. El alter ego de Aristarain esta vez ha resultado un escritor. Joaquín Góñez (José Sacristán) es un argentino radicado en España, un solitario, algo cascarrabias pero bueno en el fondo, dispuesto a retirarse de la vida pública pero no sin antes cobrar el dinero de su último libro... no escrito aún. Y aunque confiesa que no tiene idea de por dónde empezar y que sus primeros libros siguen siendo los mejores porque "allí todavía tenía algo que decir", se dispone a desarrollar su autobiografía. Esta será la excusa para entablar relación con el joven periodista –también aspirante a escritor– que tipea sus manuscritos (Juan Diego Botto), para repasar más de medio siglo de vida y reencontrarse con la figura de su madre, la famosa Roma. Roma, el film, seguramente no será la última realización del director de Tiempo de revancha. Tampoco sabemos con exactitud –ni importa– cuánto de la verdadera historia de Aristarain hay en ella. Pero en la personalidad del protagonista se adivinan algunos rasgos del cineasta, y también aparece su barrio natal, Parque Chas, junto a un catálogo de gustos personales sobre música y autores literarios: de Brahms a Coltrane, de Stevenson a Hemingway. Lo que sí se puede comprobar, definitivamente, es que las primeras películas de Adolfo Aristarain siguen siendo las mejores. Góñez comienza a escribir, y el film se va construyendo en torno de los episodios de su vida que decide narrar. Del presente al pasado (con largos y numerosos flashbacks que a veces sólo se insertan para acotar algo o explicar por qué se ha salteado tal etapa), el escritor elige contar cronológicamente, desde la infancia hasta la juventud, los hechos que lo marcaron como persona, pero fundamentalmente como hijo de esa madre increíble que le tocó en suerte. La historia, precisamente, está sustentada en la figura de esa madre. No sólo porque en la ficción ella es la que cuida, guía y aconseja a su hijo para convertirlo en un hombre de espíritu libre y alma bohemia, apañándolo para que encauce su vocación de escritor, se enamore y viaje por el mundo (aunque él no tenga dinero y ella se quede sola o se muera de pena). Sino, también, porque el trabajo de Susú Pecoraro en el papel de Roma es central e irreemplazable. La producción, la fotografía, la música son impecables, y las otras actuaciones (Sacristán, Garzón, Villamil, Ghione) no desentonan. Pero Roma vuelve a privilegiar los diálogos sobre la imagen y esto, más que sumar, resta fuerza a la narración. Cuyo protagonista, por lo demás, la mayor parte del tiempo hace las veces de un espectador de su propia vida, alguien que no logra involucrarse demasiado ante la muerte, el sufrimiento de su madre, el amor o la política (con la que flirtea). Y que, por ende, hace difícil la identificación del verdadero espectador, quien se aburre más de lo que se emociona. Yvonne Yolis |