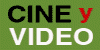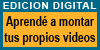|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
LA NIÑA SANTA Argentina-Alemania-Francia, 2004 |
|
|
|
Creo pertinente citar la presentación de esta película que ha difundido la propia Martel: “Teníamos catorce o quince años. El mundo tenía la medida exacta de nuestras pasiones. La intensidad de las ideas religiosas y el descubrimiento del deseo sexual nos hacía voraces. Eramos implacables en nuestros planes secretos. Alrededor la vida se desnudaba, más rápido que nosotras, en su vasta complejidad. Estábamos alertas porque teníamos una misión santa, pero no sabíamos cuál era. Cada casa, cada pasillo, cada habitación, cada gesto, cada palabra, necesitaba de nuestra vigilia. El mundo era monstruosamente bello. Fue entonces cuando conocí al Dr. Jano.” Cuando atraviesa ese momento iniciático de la adolescencia femenina, la protagonista tiene una revelación religiosa: su misión como cristiana es salvar del pecado al hombre que le ha descubierto su propia sexualidad a partir de un encuentro procaz. No es casual que el protagonista masculino se llame Jano: el dios de dos caras que miran hacia lados opuestos refiere al tema del bien y el mal, el pecado y la salvación, como así también al erotismo y el misticismo. Ahora bien: ¿cómo puede una chica discernir entre los pares de opuestos? Los poetas místicos lograron magistralmente esta conjunción que lleva a la ascesis, y Amalia no está muy lejos de ellos. El film abre con una imagen de pureza absoluta, una joven virginal entona un cántico religioso en una escena de una belleza sobrecogedora. Es una catequista que les indica a sus alumnas estar atentas para oír “el llamado”, mientras éstas murmuran acerca del comportamiento sexual de su maestra. Esa dialéctica y también esa ambigüedad posibles entre misticismo y erotismo atraviesan toda la película, que discurre entre la comedia y el melodrama, entre el humor y la tragedia. A pocos kilómetros de La Ciénaga está el Hotel Termas, un lugar que participa de la misma decadencia y desamparo, de la misma promiscuidad familiar que dominaban aquella película. Amalia habita con su madre y sus tíos ese hotel de Salta que sobrevive gracias a los congresos que allí se realizan. Comparte con su íntima amiga Josefina sus inquietudes religiosas, expectantes de la señal que les indicará cuál es su lugar en el plan divino. Una virginal, la otra maliciosa, ambas comparten también la iniciación a la vida sexual, la inquietante curiosidad, los chismes, las horas muertas. Ellas y el doctor Jano harán rodar un equívoco que puede derivar en catástrofe, cuya inminencia, como en La ciénaga, mantiene el suspenso en toda la película. Lo orgánico cobra una importancia fundamental en la obra de Martel. Si a La ciénaga la signaban las heridas, los cortes, las marcas corporales, La niña santa está signada por la enfermedad, el dolor y el olor: el olor de los cuerpos jóvenes, olor a la humedad del hotel, a agua estancada, a desodorante de ambientes. El cuerpo está fuertemente presente –ya parece casi obvio decirlo– y sobre todo la oreja, esa zona tan erógena: lo auditivo, los especialistas en oído, el llamado divino, las voces celestiales, el pitido en los oídos, las conversaciones telefónicas, el canto angelical, la música de un instrumento vibratorio, los susurros atraviesan este film de aproximaciones y contactos, de intimidades y revelaciones. Martel es además una buena directora de actores, y este aspecto merece un párrafo aparte. Consigue que los intérpretes realicen actuaciones únicas, muy distintas de sus registros habituales y de los de todo el cine argentino. Despojados de su intensidad y excesos conocidos, Carlos Belloso como Jano y Alejandro Urdapilleta como el tío de Amalia logran unas composiciones inusitadas. Mercedes Morán da una vuelta de tuerca a su interpretación en La ciénaga, y Martel consigue lo mejor de ella, lo cual es mucho decir. Los secundarios no se quedan atrás: Alejo Mango, Arturo Goetz, Marta Lubos. Pero la palma se la llevan las dos chicas, María Alché y Julieta Zylberberg, que transmiten la compleja psicología de la adolescencia femenina, con sus inocencias e irreverencias. Bajo la tutela de la productora Lita Stantic, el guión de La ciénaga ganó un premio en Sundance y atrajo la atención de Pedro Almodóvar, y él coprodujo La niña santa, cuyo guión escribió Martel en Francia gracias a una beca. Con esos antecedentes, en pocos días el film participará en la competencia oficial del festival de Cannes, lo que constituye una confirmación de que el cine argentino ya es una presencia obligada o por lo menos habitual en los mejores festivales internacionales. Con unos pocos años más, Lucrecia Martel está muy lejos de la nueva generación de directores argentinos que se ocupan del nadismo y filman (desde) cierta abulia y apatía juveniles que tienen que ver con cierto extravío generacional. Por el contrario, Martel tiene mucho para decir, su film abunda en ideas y cuestionamientos profundos, si bien su cúmulo de teorías nunca está totalmente explicitado, felizmente. Yo sólo puedo objetarle alguna escena innecesaria, algún chiste que no resuelve del todo bien. Pero todo se recupera en el final, tal vez lo mejor del film, que no revelaremos. Maestra de la elipsis, los cortes, lo elidido, Martel se supera mostrando la elocuencia del silencio. Josefina Sartora |