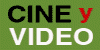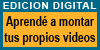|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
JAPON México, 2002 |
|
|
Japón coloca la apreciación del espectador en un lugar ambiguo, ambivalente. ¿Qué otra consecuencia puede traer un film que exhibe un exquisito tratamiento visual, una fotografía impecable, con un argumento que transcurre entre el registro documental etnográfico y la ficción metafísica, que cuenta con actores no profesionales que con solvencia se interpretan a sí mismos, y al mismo tiempo pone estas cualidades en evidencia, en un alarde de tecnicismo, grandilocuencia y espectacularidad? El mejicano Carlos Reygadas se confiesa admirador de Tarkovski, Herzog y Sokurov, y esta filiación es evidente en su estética. La asociación de esta primera película con A la izquierda del padre (Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho) nos resulta inmediata, justamente por su imagen esteticista y cierta autocomplacencia autoral que sentimos intuitivamente al ver ambos films. Japón abre con el tópico del viaje: un hombre rengo se dirige en auto y a pie por vastos parajes y terrenos escarpados hasta un pueblo entre los cerros, al borde de la civilización, donde interrumpe su derrotero y pide hospedaje. Ya sabemos que ha viajado hasta allí para matarse. Ese comienzo melodramático no tendrá más explicación, no conoceremos sus motivaciones sino tan sólo la expresión torturada del hombre que juega con su pistola y con la determinación que lo guía. La idea de la muerte probable está siempre presente. Al mismo tiempo, se produce el encuentro con lo desemejante. La mirada del protagonista sobre la aldea y sus habitantes es la mirada de Reygadas: el hombre, un pintor, funciona como su alter ego, su visionario. Es aquí donde el film deja de lado el melodrama y deviene antropológico, hasta documental, con la representación de una realidad del México profundo, donde lo cotidiano está intrínsecamente ligado a lo religioso. La bienvenida del jefe comunitario, los campesinos cultivando la tierra, los ratos pasados en el bar, el rito religioso, todas escenas auténticamente locales, están registradas por una cámara que marca fuertemente su presencia. No se cuenta una gran historia en los 134 minutos que consume Japón; se trata de una exhibición expresionista, un ejercicio visual y auditivo de alta sensualidad. Reygadas es un enamorado de la fotografía, como lo es el brasileño Carvalho. Filmada en 16 milímetros, cada plano del argentino Diego Martinez Vignatti está organizado al detalle como una composición en movimiento: tomas fijas se combinan con largos planos secuencia, en los cuales el formato panorámico facilita los frecuentes paneos de 360 grados que abarcan todo el espacio circundante, abrazando al protagonista –y al espectador– en su centro. Logra imágenes muy bellas con un exquisito trabajo de color, particularmente de la montaña: piedras, masas de nubes, cambios de luces, un caballo muerto en una panorámica monumental, o la danza sexual de dos caballos copulando. Por fin la última toma sobre las vías del tren, de paneos sobre paneos espiralados interminablemente, en perfecta conjunción con la música de Arvo Pärt, es de un virtuosismo técnico indiscutible. La banda de sonido también revela un trabajo muy cuidadoso, con sonidos naturales, animales y humanos; y la música de Bach, Shostakovich y Pärt que el protagonista escucha en su walkman lo invade todo, resaltando el carácter religioso del film y acentuando el choque entre cultura y primitivismo que vive el personaje. Reygadas no cesa de hacernos sentir que estamos ante una película importante, cargada de alegorías. En ese paraje entre riscos, piedras, abismos y quebradas se produce el encuentro entre el intelectual y lo telúrico elemental en la figura de su anfitriona, una vieja aborigen que lleva en su rostro las huellas del tiempo y las marcas del espacio. A través de la anciana se establece la conexión del protagonista con la tierra y su propio cuerpo, y la serena presencia de la mujer, su vitalidad ancestral, ponen en crisis la idea del suicidio y reavivan su erotismo. El encuentro sexual entre el hombre y la india exhibe una perversión que pasará a las antologías. Ella y sus coterráneos están representados en un registro documental que por momentos hace evidente el dispositivo cinematográfico, como sucede en la escena en que unos trabajadores hablan a la cámara y ésta se fija en un hombre que canta, absolutamente borracho. Esta toma patética, casi dolorosa, despertó mi pudor por su auténtica carga afectiva, por presenciar un momento de tal intimidad. El título es aleatorio, de intención sugerente. Japón ha pasado por varios festivales, en Cannes ganó el premio a la mejor película latinoamericana y en el último Bafici el debutante Alejandro Ferretis se llevó el correspondiente al mejor actor. Algunos la consideran la gran obra, comparable a las del maestro Tarkovski. No estoy entre ellos. Josefina Sartora |