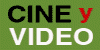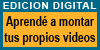|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
GRACIAS
POR EL CHOCOLATE Francia-Suiza, 2000 |
|
|
Una de las etiquetas que le han puesto al cine de Claude Chabrol es la de "retrato de la burguesía". Fuere francesa... o suiza, como en el caso de Gracias por el chocolate, su largometraje número 52. La película funciona como un piano bien afinado, como un reloj suizo al ritmo de un metrónomo, con la facilidad a la que Chabrol se ha acostumbrado, con un método que ya controla a la perfección y que hace que imaginemos al orondo director francés durmiéndose en los rodajes, como la leyenda cuenta de Hitchcock. Este film viene a corroborar el estilo de su anterior película, Au Coeur Du Mensonge, y la belleza que se encuentra en títulos como No va más y El infierno. Este director es un tipo consecuente: sus referentes de cabecera siguen siendo Jean Renoir, gurú de la "Nouvelle Vague", y Alfred Hitchcock, al que el propio Chabrol entrevistara en su juventud. En Gracias por el chocolate cuenta de nuevo con Isabelle Huppert para el papel protagónico. Si la película levanta vuelo ligeramente por encima del nivel en que se mueve actualmente el cine del francés es por el talento interpretativo de Huppert, que da vida a Mika, una empresaria chocolatera desarraigada, casada con un pianista de éxito, que ha fundido en su moral las actitudes más egoístas y la hipocresía habitual de las relaciones sociales superficiales. Todo ello expresado con una espléndida sonrisa de cartón-piedra que dura tanto como ella quiera. El suspense que recorre la película, alrededor de un termo de chocolate que juega a ser el vaso de leche de Suspicion (Hitchcock, 1942), se desata con la llegada de un elemento extraño, la joven y talentosa pianista Jeanne, al cerrado entorno familiar de Mika. Jeanne capta la atención del esposo y enfrenta a la protagonista con todo lo que siempre ha aborrecido, hasta hacerle revivir ciertos impulsos homicidas. Entre los hallazgos que propone la película destaca la utilización de un amplio repertorio de composiciones de música clásica entre las que juegan un papel fundamental los Funerales de Liszt, cuyo tono trágico sirve de contrapunto al aroma de insana tranquilidad que se vive en la mansión suiza en la que nuestro matrimonio vive con el hijo de él, Guillaume, un joven que no sabe qué hacer con su vida y que goza de la simpatía de la protagonista y del desprecio de su padre. Junto a la inteligente utilización de la banda sonora sigue resultando atrayente una constante en la obra de Chabrol: plantea una película de suspenso en la que la resolución del misterio tan apenas juega papel alguno, pese a que se sitúa en el clímax narrativo y sirve de lógico final. Sin embago, de igual modo que en El infierno, el director prefiere paladear la podredumbre que se esconde en fachadas impolutas, regodearse en esos ambientes altoburgueses ligeramente desequilibrados que le son tan queridos, en los miedos de sus personajes y en la incapacidad para enfrentarse a sus traumas más profundos. Al fin y al cabo, es un director francés. Lo único achacable tanto a esta como a las últimas películas del intachable Chabrol es la sensación de encontrarse ante el perfeccionamiento definitivo de su manera de hacer cine, la incómoda impresión de que el director se apoltrona, se niega a explorar algo nuevo porque sabe que no va a hacer nada mejor que esto. Entonces pues, pese a ser el rey de los pianistas, el dómine de su territorio, Chabrol nunca rodará una obra maestra. Es extraño que un artesano de su prestigio artístico dependa todavía del talento de los actores, de la brillantez de sus historias; que su puesta en escena no sorprenda tanto como el delicado enrevesamiento de sus tramas. Rubén Corral |