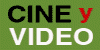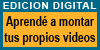|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
CAJA NEGRA Argentina, 2001 |
|
|
Bienvenida esta opera prima de Luis Ortega. Viene a alterar el panorama de cine argentino, que este año circula entre la estrechez de miras y el ombliguismo inconsistente. Cuando la obra contundente de Lucrecia Martel y Adrián Caetano estaba quedando aislada, aparece Ortega ejecutando un acto de valentía inhabitual en este medio. La originalidad del film reside en su peculiar manera de narrar una historia chiquita, doméstica, familiar, de las que puede haber tantas. Ortega experimenta con una narratividad que no se apoya en explicaciones discursivas, sino en la transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones. Es muy poco lo que sabemos de esta familia: por un lado, una anciana centenaria es atendida amorosamente por su bellísima y joven nieta (Dolores Fonzi) en una casa de San Telmo, acompañadas por un vigilante vecino carpintero. Por otro el padre, un esperpento escuálido y tambaleante, sale de la cárcel de Caseros y atraviesa la ciudad para recalar en un hogar para hombres del Ejército de Salvación. Nada sabemos de su historia previa, y no hace falta. Asistiremos anhelantes a los esfuerzos de la joven por romper el aislamiento de cada uno y recuperar una familia disgregada, a los temores de ese hombre solo y desclasado, a los desvaríos de la vieja en sus desopilantes diálogos con la nieta –propios de una persona centenaria–, mientras la joven la lava, masajea, peina, viste y acaricia. Ortega eligió el camino más difícil, y sin duda despertará el rechazo de quienes buscan en el cine un entretenimiento fácil, una comunicación explícita, o las justificaciones obvias, propias del cine argentino. Nada de esto se va a encontrar en Caja negra. En cambio, percibimos una rara sensibilidad para captar y transmitir el amor entre los seres, sin necesidad de que medien palabras. Aunque también el tema es precisamente la dificultad de la comunicación verbal entre personajes desgarrados, acostumbrados a callar, en esos encuentros patéticos, con miedo de acercarse al otro, encerrados en su caja negra, "el ataúd de los vivos" según dice Ortega. Guiño que apunta al conductismo, en un film que esquiva las explicaciones psicológicas. A la luz de la historia que hemos sufrido los argentinos, es muy emocionante ver el esfuerzo de la generación más joven por reunir a las mayores, por juntar esas partes separadas venciendo la resistencia y el temor. Es inevitable relacionarla con la tarea de los hijos por recuperar a los padres perdidos y su memoria. Hay allí tanto amor postergado, contenido, que casi duele. Ortega no cesa de relatar la génesis del film: los personajes se le presentaron antes que el guión. Eduardo es un personaje real, lo conoció en la plaza de San Telmo y duerme en ese Hogar. La vieja le ofreció su propia casa para filmar la película, el vecino es hijo de la anciana en la vida real y vive en esa planta baja. La excelente Dolores Fonzi es la única actriz profesional del elenco, los demás se limitan a repetir sus gestos cotidianos, y Ortega documentó en video más de veinte horas en la vida de estos personajes. Con una imagen impactante y casi sin diálogos, Ortega arma un drama familiar y social de austera economía, en el que se cruzan ficción y documental. Ya La ciénaga y La libertad habían propuesto un cine del cuerpo, y Ortega sigue en esa línea. Aquí son los cuerpos los que hablan. La cámara acosa el cuerpo cotidiano –fuertemente afectivizado– en sus mínimos gestos, en los rituales diarios de descanso, lavado, alimentación y caminatas. Sin resultar agresiva, se mete a fondo en el cuerpo ajado, fláccido de la vieja y en el escuálido y sufrido del hombre, que lleva las marcas del pasado, del hambre y del dolor. Y en el cuerpo joven, firme y vital de la adolescente, cuerpo del presente y del futuro, que imita, prefigura los gestos de la vejez y es vigilado, escudriñado por la mirada ambigua ¿deseante? del vecino. La historia está segregada por esas actitudes corporales, que son categorías del espíritu: los cuerpos inhibidos por el reencuentro, las miradas esquivas, las vacilaciones y una sonrisa valen por cientos de líneas de diálogo, y allí reside su fuerza expresiva. Los primeros planos expresan cualidades, reflejan la luminosidad interior, el amor, el miedo, la afección, en suma. La narración lleva un peculiar ritmo estilístico: estructurada en pequeñas escenas, cuando parece que algo va a suceder sobreviene el corte. Puede dar la sensación de que nunca sucede nada, y sin embargo allí se narra toda una historia, aunque todo quede en potencia. Es lamentable que la filmación en video y su posterior pasado a fílmico diera como resultado una copia absolutamente borrosa, quemada, sin definición ni profundidad de campo. La obra merecía una versión más digna, y una música menos convencional, más acorde con la fuerza de la imagen. Me pregunto si Luis (que es hijo de Palito) cumple el arquetipo del patito feo en la familia Ortega. Hay autores que realizan la obra que el público espera. Otros, crean su propio público. Me pregunto también si es consciente de la obra que ha plasmado, y si éste es el comienzo de un camino propio. Josefina Sartora |